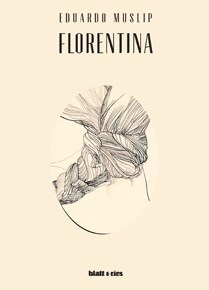
Un retrato
Volvemos sobre el autor con el que dimos inicio hace 4 años a esta serie que dimos en llamar Nueva Narrativa en 4 párrafos. No es azaroso el regreso, o sí, mejor sí. Es azaroso, pero coincide con los 4 años. Cuatro, nuestro número favorito. Y como empezamos por Muslip, cerramos con Muslip. Porque 4 años han sido suficientes para esta sección, que podría seguir eternamente, pero que llega a su fin aquí, con este artículo. Bueno, este párrafo fue un hurto al pobre de Muslip, así que ahora sí, los 4 párrafos que le dedicaremos a su libro.
Florentina es una nueva pieza en la obra de Muslip, cada vez más consolidada, más homogénea, más sólida, más rica en matices. Para los que nos apasiona su escritura, Florentina puede llegar a ser lo más perfecto, por el nivel de detalle, por la quietud de todo lo que sucede mientras se describe. Para los detractores de este autor, será simplemente un nuevo motivo para odiarlo. Porque en Florentina Muslip profundiza en todo lo que venía explorando: si en libros como Phoenix (2009) o en Plaza Irlanda (2005) se regodeaba describiendo a alguien durante un lapso más o menos breve, aquí logra hacerlo durante todo el libro. Si en Avión (2015) el devaneo era motivado por el tiempo de espera, aquí es completamente inmotivado, como un suspiro que lo obliga a cavilar, a escribir. Y el foco es uno solo, o dos: su abuela Florentina es el eje del relato, y de allí se pivotea en forma constante hacia su familia extendida, que comprende más a sus tías y sus tíos, su madre, su papá y sus primos como un magma conjunto que como individualidades separadas. Muslip ahonda en los espacios cerrados, en los departamentos y en las casas, y los recuerdos de su abuela Florentina parecen ser vistos siempre desde el mismo escenario, como si fuese una obra de teatro: en un lado de la casa familiar, el comedor diario, ocupado por toda su familia; al otro lado de la escena, su abuela y él ocupando el espacio vacío y silencioso del ceremonial living-sala-sala de estar. La oposición espacial es intensa, y junto con ella existe una separación de formas de ser, de valoraciones, de creencias casi. El narrador de Muslip aparece involuntariamente pegado a la abuela, que lejos está de ser retratada como una idílica abuela cariñosa, sino todo lo contrario: es una mujer delgada y recta, hosca y malhumorada, eternamente perdida en su sueño de la Galicia perdida.
La construcción de Florentina es tan prolija como un dibujo pintado a pinceladas desparejas y sueltas, que poco a poco pasan a conformar una figura, llena de intersticios, de blancos, pero tan nítida que uno de lejos cree estar viendo la exacta imagen de cualquier anciana que “cruzó el charco” con su familia mucho tiempo ha. Mis abuelas eran judías, ambas nacidas en Argentina como segunda generación de argentinas, y apenas si se parecían entre sí. Sin embargo, es sorprendente la cantidad de rasgos que comparten con la Florentina que garabatea Muslip a través de su voz, de sus gestos, de sus opiniones personales y de lo que los demás dicen de ella. Florentina mira el mundo desde otro lugar, distinto al que lo hace el resto de la familia. Eso es lo único que comparte con el narrador, un hombre de unos 45 años que la evoca a 30 años de su muerte, luego de casi ni recordarla durante todo ese tiempo, impulsado por la escritura, por una fuerza que hacia el final se revela como mágica. Tanto aquel niño-púber-adolescente lector de atlas, enciclopedias y de historias de Las mil y una noches como su abuela comparten la característica de no pertenecer del todo a esa familia tan típica, tan clase media que parece una caricatura.
En la descripción de esa familia es donde se ve lo mejor de Muslip. Un amor por las palabras lleva al autor a un juego permanente con ellas, ya desde sus primeros cuentos, allá por los años 90: el juego es encontrar qué se esconde detrás de las formas fijas, de esos sonidos que se repiten y se repiten al punto tal de dejarlos huecos de significado. Su primer cuento publicado, «Arácnido en su pelo» (publicado en la revista V de Vian en 1995), ya muestra ese juego de la deconstrucción de significantes y cómo una canción escuchada una y mil veces como «El día que me quieras» deja de tener sentido, de ser comprensible, y vale lo mismo decir «arácnido en tu pelo» que «hará nido en tu pelo», porque al fin de cuentas sólo importa el sonido mucho más que su significado. Lo mismo pasa con todo lo que dice la familia todo el tiempo: «gente bien plantada», «se la llevaron las fiebres», «el viaje de la abuela para venir a Argentina fue muy sacrificado», «en Galicia estaban todos muertos de hambre», «se viajaba como ganado», «ese hombre no tenía paz», «hablar para adentro»… En la familia existen conceptos ya definidos sobre prácticamente todos los temas, nada es nuevo, todo es cosa ya juzgada, y ese juicio se transparenta en la reproducción de discursos ya dichos, de palabras que se repiten incansablemente para describir a algo o a alguien: «Las frases de mi familia puedo reproducirlas con exactitud, no sólo las recuerdo bien, sino que no puedo modificarlas, vuelven a mi memoria en su formulación exacta. Tu abuela tuvo una vida muy sacrificada. Tu abuela trabajó de sol a sol.» Lo que hace diferente al narrador es una cierta incapacidad para incorporar esos discursos cerrados, o mejor aún, exhibe una incorporación forzada de estos discursos, una repetición frenética que lo lleva a simular compartir ese código común que el resto de sus primos adquiere como si fuera parte de la lengua. Expresiones como «bocas para alimentar»; creencias preestablecidas, como que su abuelo no murió joven, pese a haber dejado el mundo antes de cumplir 50; intereses vulgares, como la decoración del living, un ambiente usado únicamente para ser decorado: todo le resulta extraño al narrador, que primero debe sopesar lo que se le dice, debe comprenderlo, debe repetirlo, para terminar aceptándolo. El reto de una de sus tías durante el sepelio de su abuela resulta entonces magistral, porque muestra un ávido alumno que después de mucho esfuerzo ha aprendido cuál era el lugar que ocupaba la abuela en la familia al momento de su muerte, pero ante el fallecimiento todos los juicios cambian y se reacomodan, y todo lo aprendido resulta en vano.
Retrato mordaz de una abuela y una «familia tipo» (si es que existe tal cosa), ensayo sobre las frases hechas y las formas fijas de pensamiento, rememoración de un pasado que rememoraba otro pasado de inmigración y pseudo-exilio, Florentina es una pieza de arte, una muestra contundente de lo que la Nueva Narrativa Argentina es capaz de desentrañar con su sutil susurro, con su voz apenas audible que se planta firme y bate la justa entre tanto barullo y tantos gritones. Ha sido un placer ser un ávido lector de ella durante los últimos 4 años.
Un pedacito de Florentina:
Para mi abuela, sus ojos celestes no eran un tema de orgullo ni de nada. Sí le gustaba decir que cuando era joven, que cuando era muy joven, que cuando era niña, tenía pelo muy largo y muy rubio, atado en una trenza muy gorda, que le llegaba a la cintura. Tuvo esa trenza desde siempre, desde muy joven; cuando era una niña, se la hacía la madre. Después se la hacía ella misma, mi abuela era una niña, una adolescente, una joven con una larga y gorda trenza rubia. Hasta que se la cortaron. El relato sobre la trenza siempre terminaba con la escena del corte. Un camino por un ondulado camino ancho y soleado que termina en una tragedia, un desbarrancarse como el de la oveja que no supo cuidar el perro pastor. Tuvo que cortarse y vender la larga y gorda trenza rubia en Buenos Aires, apenas llegó en su primer viaje. Fueron muy cuidadosos al cortarle el pelo, bien al ras, el pelo de su cabeza quedó así cortísimo, y lo mantuvo corto hasta su vejez. La sentaron en un lugar sin un espejo cerca, ella escuchaba los golpes de tijera, chac, chac, el peluquero cortaba en silencio y con cuidado, para aprovechar bien el largo y que no se cayera nada al piso. En ese caso, lo que importaba era el pelo cortado y no el que quedaba en la cabeza del cliente. En la voz de mi abuela, la larga y gorda trenza rubia tenía el esplendor de todo lo que correspondía al mundo natural de Galicia. Ella miraba con tanta fijeza el recuerdo de la larga trenza rubia y cortada que ésta tomaba vida, con movimientos de gran serpiente ciega: lenta, poderosa, un poco perdida. Al hablar de la trenza movía los dedos como cuando hablaba de los otros objetos de Galicia que todavía parecía tocar. Cuando estuvo por salir de la peluquería, se vio sin querer en uno de los espejos de la entrada y le costó reconocerse, tuvo un sobresalto, vio un fantasma.
Así como nadie heredó sus ojos celestes, nadie heredó tampoco su color de pelo; todos pasamos apenas por una breve etapa de pelo claro en la primera infancia, para sacar fotos y mostrar años después la rubia niñez perdida. Durante el tiempo en que yo la vi tenía el pelo tan corto o casi tan corto como cuando salió de la peluquería setenta años atrás, y apenas usaba unas pequeñas hebillas curvas de alambre, que se colocaba sentada, sin necesidad de espejo, para que el pelo corto se pagara más a la cabeza; las curvas de las hebillitas respetaban bien las curvas de la cabeza, eran pequeñas costuras, suturas en el cráneo. Cuando alguien hacía alguna mención a que el pelo rubio en la familia quedó sólo en mi abuela, ella se ponía a hablar de su trenza rubia (y dale con la trenza, esa dichosa trenza) y de cómo la perdió en cuanto bajó del barco en Buenos Aires, como si eso explicara la morenidad de sus descendientes.
Págs. 48-51
